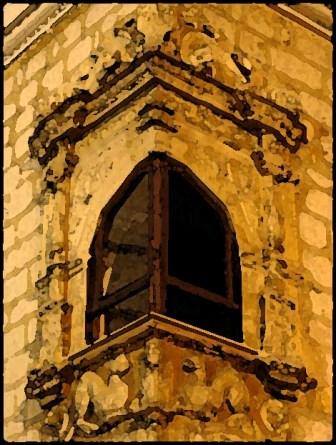Cuando era niña tenía las piernas cortas. Siempre llegaba tarde. Se trataba de correr para alcanzar columpio en el jardín de infantes.
Los columpios estaban en una bodega oscura, al fondo del colegio. Los guardaba Jacinto. Era tan alto que tenía que doblarse en dos para mirarme. Cuando llegaba a la bodega, siempre detrás de los otros, lo llamaba quedito. Jacinto se inclinaba y me mostraba sus manos con las palmas hacia arriba, mientras ladeaba la cabeza. Ya lo sabía. No quedaban columpios. Se habían llevado todos.
Entonces me sentaba a un lado del estanque de los lirios. Me gustaban las flores, pero debajo de ellas, el agua empantanada dejaba ver sus raíces resbalosas al tacto.
Llegué a tocarlas. El agua no me asustaba, no era como el espejo; si me inclinaba un poquito, podía mirarme y no pasaba nada.
Podía elegir y lo hice. Era mejor volar que hundirse.
Por eso me gustaban las damas chinas.
Aunque el juego no tenía importancia, era una forma de volar. Su nombre evocaba países distantes y personajes misteriosos: Marco Polo, Atila, Genghis Khan; o Shangri-La, Petra y Pekín ciudades con las que ya entonces soñaba. Mientras los demás jugaban simplemente a saltar las canicas, yo era una Dama China. Saltaba continentes.
No se cumplieron mis sueños de la infancia.
Ni viajé al polo para vivir entre esquimales ni deshelé de un profundo ventisquero al eslabón perdido. Pero la gente de otros continentes sí vino una vez a mi pueblo.
¿Sabes que el lugar donde nací fue el epicentro del primer eclipse total de sol que vimos en nuestro siglo? Vinieron científicos de todo el mundo para observarlo.
Para darme importancia, me gusta pensar que cuándo nací, también ocurrió un eclipse, aunque no quedara registrado, porque en ese tiempo, en mi pueblo, esas cosas no se registraban. Nacimientos y nombres, sí.
Me llamaron Alegría, y también Consuelo, y colgaron el peso de esos nombres sobre mi pequeña espalda, porque dime si no, que esos nombres pesan.
Me los asignaron desde antes de que hiciera mi aparición, en ese sitio olvidado, hasta antes del eclipse y nada más nacer, la vida me jugó una broma y a mí que amo la sombra, me tocó arribar al iniciarse el día.
A las nueve de la mañana con veinte minutos.
Me alegro de haberle respondido a la vida negándome a hacer mi aparición a la hora exacta. Desde entonces poco atendí al reloj. Ni lo uso.
Eso no usar reloj resultó sintomático, pues en mi memoria hay lagos más grandes que el de Pátzcuaro, y digo ese, para no citar nombres de lugares remotos que jamás he conocido y que empiezo a temer ya no conoceré, porque de todo ha tenido mi vida, menos aventuras, misterios, o romances.
De ahí que las lagunas en mi memoria y los lugares no visitados, pesen sobre mi nombre, porque lo des-consuelan.